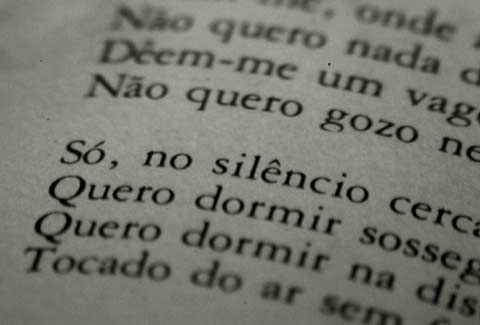Maite comió una pipa. Después peló otra. Hizo el ruido típico que hacen las pipas cuando son peladas, un ruido reconocible para todos, y soportable. No tan soportable para él, ese ogro que se había convertido en su marido, por el miedo quizás de quedarse soltera y no tener esos hijos que siempre deseó. La tercera pipa y él golpeó con fuerza la mesita ante los ojos atónitos de sus dos hijos, que sin mediar palabra fueron hacia su habitación, en una especie de peregrinación ya tan conocida para ellos. El pequeño, debajo de las mantas, tiritaba, y no precisamente de frío. La mayor, lo acurrucaba y acariciaba por encima de las mantas. Ella estaba más alerta, se sentía responsable de su hermano. A veces incluso le tapó las orejas con sus manos y en otra ocasión, con más tiempo elaboró unos tapones de algodón que colocó a su hermano profundamente en los oídos. Ella prefería escuchar, saber a que atenerse. NO era la primera vez que en mitad de la noche venía la policia para comprobar que todo estaba bien. NI tampoco la primera vez que los vecinos golpeaban las paredes con tanta fuerza, haciendo descorchar la vieja pintura de sus habitaciones. Todo eran golpes. Dentro de la casa, con la ira de su padre golpeando a su madre. Fuera de la casa, los vecinos airados por no poder tener descanso en la noche. Al rato, aparecía su madre con moratones, ojo hinchado y diversas contusiones a las que quería restar importancia. Y todo por el ruido de pelar una pipa, pensaba Irene. La vida era más complicada de lo que ella creía. Su madre dormía en el suelo, su padre destrozó la cama en la última discusión. Una cama que se aguantaba con ladrillos de una obra cercana. Su madre tomaba pastillas para conciliar el sueño durante la noche. Demasiadas. Muchas veces no lograban despertarla por la mañana y tomaban ellos solos el desayuno y marchaban hacia el colegio, no sin antes acercar sus pequeñas cabezas sobre su pecho para oir su latido y sentir la respiración en sus nucas. La tapaban, siempre estaba helada, como un helor de muerte.
Ella en el colegio no se podía concentrar, recordaba la discusión de la noche, y se sentía culpable, ella había traido esa bolsa de pipas. Se juró no volver a comprarlas más. El pequeño en el colegio estaba ausente y garabateaba en la mesa algo parecido a cuchillos y espadas. En el patio, se buscaban y se abrazaban. No jugaban con otros niños, solo deseaban escuchar el timbre que les devolvería a su casa. Esa casa misteriosa donde no sabrían que iban a encontrarse, si soledad, muerte, lo que sí seguro encontraban era desamparo.
Su madre les abrió la puerta, con el pelo alborotado, la bata mal abrochada y los labios muy hinchados. Ella dijo que era la sal de las pipas, que le habían irritado todo el labio. Cada vez daba excusas más surrealistas que se suponía ellos debían creer. Ni siquiera el pequeño las creía, pero había aprendido a callar.
En el comedor se oía los ronquidos de su padre, como estertores de la muerte, esa muerte que ellos tanto deseaban. En su tierna infancia eran conscientes de que eso era un duelo a muerte, una batalla que ya tenía perdida su madre. ¿A quién podían acudir?, la gente del vecindario les acariciaba el pelo al verlos pasar, con mirada lánguidas, como cómplices de un asesinato que aún estaba por cometerse, y que nadie iba a detener. Nadie quería meterse en la vida de nadie. Todo el mundo podía hablar de todo el mundo, pero no inmiscuirse en cosas serias, cosas que hacían peligrar el mundo de unos niños, la vida de una mujer nacida insegura y más insegura día a día por medio de los palos recibidos, día sí y día también.
Irene no recordaba la primera vez que vio a su padre abalanzarse sobre su madre y maltratarla. Ni siquiera sabía que existía esa palabra, que últimamente escuchaba tanto por televisión. Otros niños ven a sus padres besándose. Ella nunca los había visto así, todo eran arañazos, puñetazos, golpes en el bajo vientre, incluso cuando Maite estaba embarazada del pequeño, y durante otros embarazos que no consiguió llevar a término.
Andrés veía como su padre lanzaba todos sus juguetes sobre su madre y se los rompía en la cabeza. Veía la sangre brotar, sus juguetes despedazados y su madre llorar. Su hermana le tapaba las orejas a veces, a veces los ojos. Y él ni siquiera gritaba. Tenía miedo. No le importaban sus juguetes, ya ni jugaba con ellos, los escondía debajo de la cama, para que al menos no fuese con ellos con los que golpease a su madre, pero siempre, el ogro, como así lo llamaba él, encontraba objetos que lanzarle.
A veces se sentaban en el suelo, delante de él, mientras dormía la siesta para ver como la panza llena de alcohol subía y bajaba en cada respiración. Esperaban un fallo. O acaso se conformaban que su siesta fuera larga, esa era una tregua para su madre que hacía las tareas de la casa rápido y corriendo para no tener queja del "ogro". A veces, se levantaba de buen humor, pero era las pocas veces. Incluso a veces se los llevaba al parque, y los cogía de la mano, esa misma mano con la que golpeaba a su madre cada atardecer. Ellos iban con él para dejar más tranquila a su madre, la imaginaban sentada en el sofá pudiendo ver algo en la televisión, aunque presentían que no era así, que se afanaba en arreglar todo una y otra vez con la ansiedad de la que está perdida en un laberinto sin salida.
Ella les acariciaba el pelo mientras dormían. Ella no sabía que ellos apenas dormían. Durante las clases se les cerraban los ojos. Por la noche no podían relajarse, después de los gritos, las patadas, los moratones infringidos a su madre, no podían cerrar los ojos y dejarse llevar por los sueños. Las pesadillas eran recurrentes pero nunca peores que sus propias realidades.
¿Sucede algo en casa? les preguntaban frecuentemente en el colegio. Ellos negaban con la cabeza, al mismo tiempo que la bajaban. Los profesores no preguntaban nada más. Ellos continuaban con sus ojeras por falta de sueño, con el adormilamiento que da las noches en vela y la debilidad de la poca alimentación, de una madre que se ha dado por vencida por completo. Muchas veces tuvieron que alimentarla , como un gorrión herido, gota a gota de leche, con los labios demasiados hinchados para abrirlos y la mandíbula demasiado dolorida para masticar. Aún así sonreía.
Irene aún podía recordar a su madre, vestida de domingo, de eso hacia varios años. Pintada, como solo ella sabía hacerlo. Con esos labios gruesos y esos ojos verdes. A veces, también la maquillaba a ella. Ahora su madre era tan diferente, en aspecto. En su armario no había vestidos de domingo. Solo batas y blusones anchos. Y las pinturas desaparecieron de un día para otro, después de una discusión con su padre en la que le restregó toda su manaza por la cara, haciendo de su maquillaje, el maquillaje de un payaso triste.
Andrés nunca la había conocido así. Quizás mejor, pensaba Irene. Era muy doloroso recordarla en todo su esplendor, cuando sonreía al venir del mercado, con el carro a rebosar de alimentos que a ellos les gustaba. Siempre les complacía, ella era feliz haciendolo.
Ahora no había ni un atisbo de felicidad, ni un solo instante que coger con unas pinzas o inmortalizar en una foto. Irene conservaba en una caja, una foto de su madre y su padre, los dos sonriendo divertidos en una fiesta. ¿Alguna vez se quisieron? ¿alguna vez el no la pegó?, ¿alguna vez él había posado su mano en ella para acariciarla?. ¿Fueron ellos hijos del amor y el deseo o después de una noche de broncas y reconciliaciones?.
Andrés nunca había visto esa foto. Ella no dejaría que él lo viera. Todo era demasiado difícil como para poder explicar felicidades pasadas. Ya les era suficiente con el presente. Y el futuro, era una palabra que les sonaba extraña, desconocida, quizás ellos no tendrían futuro. Era algo que no les interesaba.
(continuará....)